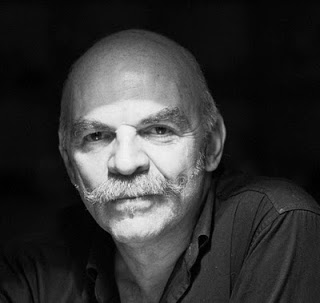
Hace ya largo tiempo que venimos pensando en escribir algo sobre la necesidad de avanzar hacia el voto facultativo.
Y, como parte de nuestras reflexiones, creemos que sería bueno avanzar a métodos de consulta popular más frecuentes, ágiles.
Tuvimos la grata sorpresa de encontrar un excelente texto de Martín Caparrós sobre el tema y nos parece interesante compartirlo mientras seguimos pensando algo propio.
——————————————————-
Elecciones
(del libro ‘Argentinismos’ de Martin Caparros)
“El pueblo inglés se cree que es libre: está gravemente equivocado. Sólo es libre mientras dura la elección de los miembros del parlamento: en cuanto esos miembros son elegidos, el pueblo está esclavizado: vuelve a convertirse en nada. En el breve momento de su libertad, el pueblo inglés hace tal uso de su libertad que se merece perderla”, escribió Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social , Ginebra, 1743, editado -con cuantiosas censuras- por primera vez en la Argentina por el doctor Mariano Moreno, noviembre de 1810.
Nada es más homogéneo en la sociedad argentina actual que el rechazo de los políticos: lo lograron. Nos convencieron de que el problema era la calidad de los políticos y lo creemos, como suele decirse, a pie juntillas: ¿no es difícil estar a pie juntillas? ¿Y creer? O, más a propósito: ¿por qué insistimos en que el error está en las personas, en lugar de suponer que puede estar en el sistema de delegación basado en esta forma de elecciones? ¿Porque, si lo pensáramos, no sabríamos cómo elegir?
No se trata -no debería tratarse- de las características de cada representante: no se trata -no debería- de que éste sea más honesto que aquél, aquél menos confiable que éste; se trataría, si acaso, de no tener que confiar, de tener formas de intervención que hicieran innecesaria la confianza. Es obvio: nadie firma contratos que no incluyen alguna cláusula de salvaguardia, alguna garantía del estilo “si el vendedor no entrega la mercadería en el plazo de cientopentos días a partir de la fecha de pago deberá indemnizar al comprador con la suma de tropecientos pesos diarios hasta?” Y, sin embargo, todos firmamos cada dos años millones de cheques en blanco a fulanos que ya han demostrado que no van a cumplir lo que prometen.
Todo voto es en blanco como un cheque, y este año vuelve a haber elecciones. Otra vez el desasosiego, la tristeza de la impotencia nacional, la duda entre Guatemala y Guatepeor. Por el momento no hay ideas ni debates ni programas y, para disimular su ausencia, el espectáculo repetido de la politiquería patria actual y sus dos grandes grupos: los que dicen que hacen lo que no hacen, los que no dicen que hacen lo que hacen; los oradores progres que consolidan la pobreza, los gerentes conservas que hablan de solidaridad. Los que tienen algún poder -posición, plata- lo usan para seguir teniéndolo: el uso más primario y más inútil, el que hace que la política se haya convertido en mala palabra. Y todos tratando -desesperada, inútilmente- de convencernos de que es muy diferente elegir a Ñuqui o a Telésforo: el curro de los enemigos.
Si esto sigue así las próximas elecciones van a ser otro gran paso en el divorcio entre la sociedad argentina y la política; lo cual, visto lo visto, sería lógico y saludable si no fuera porque la política -no esto que hacen nuestros políticos- es la única forma conocida de mejorar en serio nuestras vidas. Ahora, además, con la guinda de estos candidatos de la sangre, el deudo y la deuda. ¿Cómo fue que conseguimos esta chance de pasarnos los próximos cuatro años gobernados por el hijo de un presidente muerto o la viuda de un presidente muerto? La delegación de la delegación se suma a la política de la sangre y avanzan dos pantallas: de la tristeza a la vergüenza. Todo aderezado por esta falsa polarización entre oficialismo y oposición: como si no hubiera sino esas dos opciones. La idea de “la oposición” es una entelequia creada por el gobierno, que tiende a revolver a todos los otros en el mismo barro: son todos iguales, tienen tan poca identidad que lo único que los define es que están contra nosotros. Y los medios lo repiten, y se instala el concepto: existen ellos y nosotros, dos fuerzas en pugna que quieren más o menos lo mismo con detalles.
No sé si alguien quiere hacernos pensar que votar y no votar da lo mismo, que votar a equis o menos equis da lo mismo, que todo es un show gratuito y aburrido -no lo creo, porque no son tan maquiavélicos, tan inteligentes- pero, si quisieran, no lo podrían hacer mejor.
Lo bueno y lo malo de las elecciones es que te muestran -suponemos- “el país real”: uno que vota en catarata a todos éstos. Lo sabemos, pero verlo en las planillas impresiona. ¿Qué hacés con eso? ¿Qué hacés cuando ves que tantos otros son tan radicalmente otros? ¿Cuando no te gustan lo que deciden ni un poquito así? ¿Te clavás cuchillos de plástico en la axila derecha? ¿Aceptás que tienen razón porque son muchos? ¿Te hacés el tonto para que no te digan que “no aceptás la realidad”? ¿Averiguás sobre las leyes migratorias en Chechenia? ¿Escuchás seis días seguidos a Coltrane, sangrás por la herida, te dedicás a criar chihuahuas? ¿Te afiliás al PJ?
Las elecciones nos desazonan porque son una puesta en escena cruel, descarnada, de nuestra mediocridad, nuestras incapacidades: si tenemos estas opciones -si las opciones que tenemos son éstas- la culpa es toda nuestra, somos nosotros los que no supimos conseguir otra cosa, preparar otra cosa, organizar otra cosa, merecernos otra. Aunque quizás -además- este sistema electoral sirva para que las opciones que lo hegemonizan nunca sean opciones.
Por algo las llaman urnas”, dijo hace mucho tiempo el anarquista español Buenaventura Durruti. Y también me acuerdo de otro chiste: es un poco pavo pero por suerte ya lo conté hace quince años -y me impresiona que quince años después pueda contarlo de nuevo, en circunstancias parecidas, tan pocas diferencias; en algún punto usted y yo, mi querido, hemos perdido el tiempo. El chiste consiste en pedirle a otro -a usted- que piense un número del 1 al 10, lo multiplique por 9, sume los dos términos del producto y le reste 5 al resultado. Que calcule a qué letra del alfabeto corresponde ese número -sin contar la che ni la elle, que ya no existen- y que piense, con esa letra, el nombre de un país. Que no lo diga y que busque, con la segunda letra del país, un animal -y que diga cuál fue su resultado: país, animal. Hágalo, si se encuentra cenicero de moto.
-Espere, espere un momentito, no me atosiguéis.
-No, tómese todo el tiempo que se le dé la gana. Total, a quién le importa.
Si lo hizo, si se prestó a manipulación tan baladí, le apuesto a que acaba de decir, como todos, Dinamarca Iguana. El truco empieza fácil: la cuenta siempre le va a dar cuatro -fíjese, intente variantes- o sea: D. Después el mecanismo se pone más turrito: funciona porque nadie supone que debería ser especialmente original -cree que los nombres pedidos son funcionales, que sirven para un paso siguiente. Y las otras opciones de países con D -Djibuti, Dominica, Dahomey, Disneylandia- son rebuscadas. Habría que pensar un momento y, sobre todo: habría que creer que pensar vale la pena. Es más fácil aceptar que las opciones son limitadas y simular que uno elige. Entonces dice Dinamarca y después, con la I, le sale Iguana. Y termina mostrando lo fácil que es dejarse manejar y soportar, después, que los electos hagan lo que quieran.
Ese incumplimiento se facilita mucho en la medida en que nadie sabe bien qué vota. Por eso fue que, hace más tiempo todavía, escribí un artículo que todavía me reprochan, por pura ignorancia, algunos blogs guerreros, sobre las formas de calificar el voto: ¿”Qué es la democracia sacrosanta? Si la democracia – esta democracia- es un mecanismo por el cual no te matan por opinar u oponerte, te hambrean y te forrean con dedicación, y una vez cada dos o tres años te dejan votar bajo el bombardeo del marketing y las medidas electoralistas por una opción que puede ser traicionada de inmediato sin que existan mecanismos inmediatos para oponerse a esa traición, esta democracia me parece algo muy cuestionable”, decía entonces.
“Porque se habla de la democracia, como dogma. Y no de las democracias, de sus grados posibles: democracias más o menos representativas, más o menos participativas, más o menos directas. Y está claro que la democracia argentina actual es de aquellas que menos participación permiten a sus ciudadanos. A eso me refiero cuando hablo de recalificar el voto: si votar es sólo ese ejercicio bianual y distraído, manipulado, no me parece suficiente como legitimación, no alcanza. Otra cosa sería si la democracia se ejerciera todos los días, si existieran mecanismos de proposición directa de medidas, de referéndum sobre temas de interés particular, de revocación de los mandatos”, decía.
Y proponía un mecanismo huevón para fomentar esa participación. “Uno de los peores males del sufragio contemporáneo son los dirigentes vendidos como jabón-lava-más-blanco, con gran insistencia en sus sonrisas y ningún énfasis en sus ideas -entre otras cosas, porque no las tienen o, en el mejor de los casos, son iguales a las del adversario”, decía, para hablar de estos señores que nunca tienen más programa que el del lavarropa. “Lacra son esos votos que compran detergente y no saben lo que votan, que deciden sin decidir, que siguen una corriente, una costumbre familiar, una consigna vagarosa. Entonces, digo, para impedirlo levemente: ¿por qué no incorporar a cada boleta de voto una serie de preguntas, tipo multiple choice , que den la pauta del compromiso del votante, que lo califiquen o descalifiquen?”
Un suponer: que, en el momento de votar, cada ciudadano tenga que completar una boleta para computación tipo prode, con -digamos- diez preguntas, tres opciones de respuesta para cada una. Las preguntas versarían sobre las propuestas de cada candidato. El votante marca sus respuestas, y los votos donde no haya un mínimo de ¿cinco? aciertos son inválidos. Esto obligaría a todo el mundo a ciertos cambios: al candidato y a sus partidos a difundir sus propuestas, a dejar bien claro cuál es el contrato que firmamos; a los votantes, si quieren que su voto valga, a enterarse de qué están votando. O sea: a demostrar que cuando uno vota está decidiendo algo más que un concurso de sonrisas.
La idea tiene, está claro, sus problemas: se puede pensar que no todos los ciudadanos tienen la instrucción o el tiempo necesarios para enterarse de lo que cada cual propone -y que esto, en un primer momento, podría suponer alguna discriminación. Es lo que dicen los que dicen defender a los pobres con el argumento de que los pobres no pueden o no quieren o no saben ocuparse de esas cosas, pobrecitos.
Yo no lo creo -y creo que ese argumento es racista, clasista, un toque peronista. Y creo que, con este mecanismo, sería de algún modo un orgullo emitir un voto válido, y si hay millones y millones de argentinos que se esfuerzan para saber quién va a ser el cuatro de Boca este domingo, imagino que habría muchos que lo harían para saber qué ofrecen realmente este o aquel candidato -si eso tuviera algún tipo de influencia. Y los partidos y el Estado tendrían todo el interés -si quieren legitimar su existencia- en ofrecer a esos ciudadanos las maneras de hacerlo. Tendrían que hacer, horror, campañas con ideas.
MARTÍN CAPARRÓS———————————————–
NOTAS RELACIONADAS
Reforma electoral y menos democracia
Defectos y virtudes de un sistema electoral















